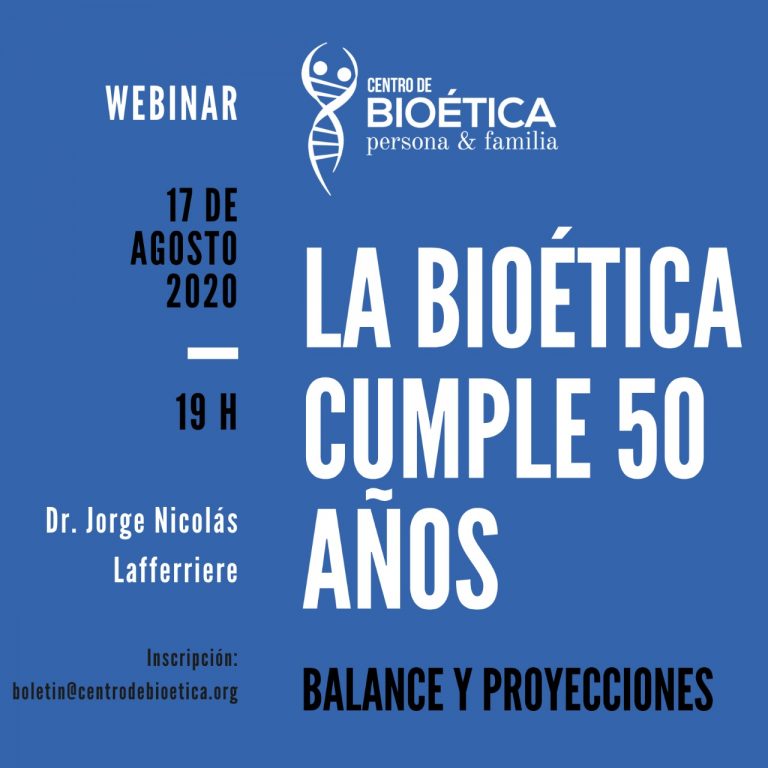
En 2020 la bioética celebra los 50 años de su aparición como nueva disciplina. En efecto, en 1970, de la mano de Van Rensselaer Potter se acuñaba el término que encontraría prontamente una importante acogida en todo el mundo, generando una creciente reflexión sobre las biotecnologías y su valoración ética cuando son aplicadas a la vida, especialmente a la vida humana.
Si bien en 1927 había aparecido el término por primera vez, en aquella ocasión no logró el arraigo suficiente y pronto desapareció del diálogo y la convivencia social. Sin embargo, en 1970, tanto desde la Universidad de Wisconsin, como desde Georgetown en 1971, el término bioética se instaló y se desplegó. Para ello fue decisivo que se fueran consolidando distintos “ámbitos” en los que la nueva disciplina se hizo fuerte.
En esta breve nota, quisiera hacer un repaso por esos “ámbitos” de la bioética, con especial énfasis en la forma en que la bioética personalista está presente en estos ámbitos y su posibilidad de incidencia y de entablar diálogos con otras escuelas para una vigorosa reflexión y actuación en bien de la dignidad y los derechos de la persona ante las biotecnologías. Este recorrido por la actualidad y vigencia de la bioética también permite entrever cuáles son sus proyecciones para los próximos años.
a) La clínica médica
Es el ámbito por excelencia de la bioética, por su inmediata conexión con la práctica clínica concreta. Problemas de todo tipo surgen por el creciente poder biotecnológico aplicado a la vida humana en un ámbito hospitalario y se requiere un saber especializado e interdisciplinario que ayude a resolverlos. Surgieron así los comités de bioética. Si bien tienen una función consultiva y de asesoramiento, ello no ha menguado su vigencia. Justamente, ese carácter consultivo me parece que ha ayudado a que vayan ganando autoridad por la solidez de sus decisiones. Por eso, donde funcionan bien, los comités se han consolidado como un espacio válido de deliberación para orientar la actuación hacia el bien de la persona. Por supuesto, no faltan problemas, como la falta de recursos, la falta de personal capacitado en bioética y cierto desconocimiento de la bioética en algunos actores de la vida hospitalaria.
En este ámbito, es mi impresión que los principios de la bioética anglosajona se han constituido en el criterio predominante en comités. Eso abre un conjunto de problemáticas vinculadas con las limitaciones que esos principios poseen para el abordaje de algunas cuestiones bioéticas. Con todo, en países como Argentina, donde la bioética personalista tiene una larga presencia, con específicos programas de formación de posgrado, podemos encontrar que en el seno de los comités hay un razonable diálogo entre escuelas. Creo que en estos comités la bioética personalista puede hacerse presente con sus aportes, aun cuando algunos temas especialmente álgidos puedan significar una dificultad para tal diálogo. Seguramente, la posibilidad de diálogo está favorecida por el hecho de que los integrantes de un comité de bioética comparten reuniones, chats, preocupaciones y se tejen amistades que permiten una convivencia entre escuelas. Además, por la existencia de procedimientos establecidos que aseguran la toma de decisiones. En todo caso, como dice De Janon Quevedo, “Los comités de bioética asistencial son un grupo diverso de profesionales de la salud que, ayudados por profesionales de carreras humanísticas, analizan sus propias conductas en relación al bien. La necesidad de los miembros del comité por conocer lo que está bien convierte al grupo en un espacio propicio para conocer al Bien con rostro humano, lo cual acontece como encuentro entre hermanos”[1].
b) La investigación en seres humanos
Un segundo ámbito donde la bioética está consolidada es el de la investigación en seres humanos. La aprobación de un proyecto de investigación requiere, en casi todos los ordenamientos jurídicos, de la intervención de un comité de ética de la investigación (CEI). Estos comités, a diferencia de los comités de bioética en hospitales, no son puramente consultivos, sino que tienen atribuciones para aprobar o rechazar proyectos y monitorean su cumplimiento, con la potestad de suspender ensayos. Se trata de un ámbito muy especializado, regulado en detalle y complejo. La participación en CEI es demandante y supone asumir una responsabilidad importante por la tarea de seguimiento de las investigaciones. Los organismos de contralor también son muy especializados.
Ciertamente, la preocupación por la dignidad y derechos de los participantes en las investigaciones está en el centro de actuación de los comités. Ello abre espacio para una valiosa presencia de la bioética personalista. En estos años, y luego de los escándalos que marcaran al debate público a mediados del Siglo XX por investigaciones irrespetuosas de la ética, los comités han ayudado a mejorar el cuidado de las personas y su seguridad. Sin embargo, en estos comités no siempre se da una convivencia entre las distintas escuelas. Por momentos, priman enfoques muy centrados en el consentimiento como único requisito y se debilita la consideración de otros factores. Otro problema es la presencia de abordajes puramente procedimentalistas, que se limitan a verificar el cumplimiento de los requisitos formales para una investigación y descuidan consideraciones de fondo. Por cierto, las principales dificultades se plantean en torno a las investigaciones sobre embriones humanos, que en no pocos lugares son utilizados como mero material biológico, sin que se les reconozcan la dignidad propia de la persona que les es inherente.
c) Las instituciones jurídicas
Durante muchos años, las nuevas biotecnologías generaron un impacto que abrió intensos debates sociales y las instituciones jurídicas no fueron ajenas a ello. En una primera instancia, fue el Congreso el lugar por excelencia donde se debatieron los grandes temas de la bioética. Recordemos la cantidad de proyectos que se presentaron durante los años 1990 para regular las técnicas de procreación artificial y la oleada de leyes que hubo en el mundo. El Congreso tiene la característica de facilitar un ámbito de debate, abierto a todas las posiciones, sobre todo por la plural conformación de sus miembros.
Sin embargo, el foco con los años fue variando. Por un lado, el activismo judicial llevó a que muchos temas resueltos en sede legislativa, fueran reabiertos en sede judicial. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió en Argentina con la maternidad subrogada. Luego de la pretensión de incluirla en el Código Civil y Comercial en 2012, el Congreso terminó rechazando esa posibilidad en la versión finalmente aprobada en 2014. Pero desde ese momento, se multiplicaron los fallos judiciales de autorización.
El debate también se trasladó al campo de la regulación administrativa. El ejemplo más claro está dado por el aborto en Argentina. Rechazado en el Congreso en 2018, fue habilitado por vía de protocolo aprobado por un Ministerio en 2019, sin posibilidad de debate.
Se advierte una dificultad de diálogo entre escuelas en este ámbito. La bioética personalista, hay que reconocerlo, tiene poca influencia en sede judicial o administrativa, por la presencia de visiones que tienden a imponerse soslayando el genuino debate de ideas. Así se abre camino la fecundación in vitro, que no logró ser nunca regulada por ley, pero que por la vía de fallos judiciales y resoluciones administrativas, se realiza casi sin límites en nuestro país.
En mi opinión, hay una necesidad real de regulación de las biotecnologías, pero prima una bioética relativista que es funcional a los intereses biotecnológicos y a una agenda ideologizada. En debates judiciales, la participación de la bioética personalista a veces se limita a presentación de amicus curiae, que luego no son siquiera citados en los fallos. Y en sede administrativa, la posibilidad de participar de las deliberaciones previas a una toma de decisión son prácticamente nulas.
En este campo, entre las razones para una cierta retirada de la bioética como disciplina relevante en el campo jurídico, podemos mencionar el problema del laicismo y el relativismo. Por un lado, algunos “sospechan” de la bioética por su carácter humanista y piensan que es un instrumento usado por cristianos para camuflar su discurso e imponer sus convicciones. Por el otro, en un contexto relativista, el discurso ético tiene menos espacio de incidencia. En ese sentido, el discurso de los derechos humanos ha tomado más fuerza en los debates y aparece legitimado de forma mucho más clara por los distintos actores. Pero también es verdad que ese discurso de los derechos humanos aparece como cooptado por una visión individualista a ultranza en relación a las biotecnologías que ha dado poco espacio a visiones personalistas. Para hacer una comparación gráfica. Mientras que en materia de derechos laborales, una aproximación personalista es percibida como compatible con los discursos de derechos humanos, en temas de biotecnologías, el “mainstream” de derechos humanos está a favor de una visión relativista e individualista y no deja ningún espacio para que una aproximación personalista pueda ser incorporada.
Pensando en los próximos años, creo que la bioética personalista tiene que armar una agenda inteligente y de largo plazo, centrada en las cuestiones donde se juegan los valores fundamentales de la persona y la dignidad. Pienso en las tendencias a imponer un imperativo biotecnológico que manipula la vida para maximizar su utilidad. O en la manipulación de datos personales sobre el genoma, con graves perjuicios por su potencial discriminador. También las necesidades concretas de salud de la población más vulnerable, con aspectos básicos de atención de salud descuidados son importantes, sobre todo ante la expansión de biotecnologías vinculadas con una medicina del deseo.
d) La comunicación social
Con la irrupción de nuevas tecnologías aplicadas a la vida humana, temas como la FIV o las biotecnologías en el final de la vida, han sido debatidos en los medios de comunicación y la bioética se hizo presente como un saber legitimado para intervenir orientando e influyendo en las distintas posturas, formando opinión. En mi opinión, en los debates de fines del siglo XX se percibía la existencia de las distintas escuelas de bioética, pero no había una descalificación hacia ninguna de ellas y todas podían aportar al conocimiento de cuestiones que, por su novedad, requerían mayor reflexión.
Me parece que, habiendo pasado 50 años de la primera vez que se habló de bioética y ya entrados en el siglo XXI, pasó la fascinación que podía generar la “novedad” de la bioética y se redujo su capacidad de influir. Además, la dinámica de los medios de comunicación se ha visto alterada y hoy en día se percibe con más fuerza que hay fuertes estrategias para instalar discursos homogéneos en la sociedad y menos espacio para un genuino debate de ideas. Ciertamente, la irrupción de las redes sociales y de internet, con la consiguiente libertad de expresión multiplicada, abre nuevas oportunidades para incidir en los debates. Pero el poder de los grandes medios para crear agenda es difícil de contrarrestar.
En realidad, podríamos preguntarnos si hay en realidad hoy algún ámbito en que los debates en la opinión pública se realicen con reglas razonables, con la finalidad de ilustrarnos recíprocamente en busca de la verdad. Más bien parece imperar una lógica de imponer el propio discurso utilizando las distintas estrategias de “agenda setting” y de “framing” que excluyan a las visiones discrepantes. ¿No están en realidad todos los debates empobrecidos y sin reglas?
No obstante, parece seguir existiendo una demanda de análisis de las nuevas aplicaciones biotecnológicas que se descubren, como la edición genética humana, buscando referencias seguras para su valoración moral. Allí hay una necesidad concreta a la que la bioética puede responder. También aquí la bioética personalista tiene una tarea decisiva para ofrecer la riqueza de su visión antropológica y moral ante el peligro de una deshumanización por la instrumentalización de la vida.
e) Los debates académicos
En todos estos años la bioética logró instalarse como una disciplina propia, con posgrados, revistas, jornadas, congresos y debates significativos. En este sentido, participar de este debate académico por parte de la bioética personalista es una respuesta a una necesidad concreta y una verdadera contribución al bien común. Sabemos que lo académico tiene una influencia importante tanto en la conformación de las grandes líneas de pensamiento social, como en la formación de las personas concretas que luego ocuparán responsabilidades dirigenciales.
Sin embargo, debemos reconocer que el campo del debate académico de ideas es bastante pobre, porque falta lecturas unos de los otros, crítica real, diálogo entre posturas divergentes. Suele primar la reafirmación del propio pensamiento y casi nunca se citan autores de la doctrina contraria para intentar conocer sus ideas y refutarlas. Además, la apelación a la sensibilidad y la descalificación de ciertas posturas ante temas políticamente correctos, inciden en los debates académicos. En este contexto, la bioética personalista puede liderar un proceso de diálogo real, buscando puntos de acuerdo con otras corrientes, especialmente en temas de común preocupación. Así se ha dado en España, por ejemplo, donde las tentativas de legalización de la maternidad subrogada generaron una alianza entre pensadores de la bioética personalista y algunas corrientes feministas.
f) La educación
La bioética está presente en ámbitos educativos. En algunos casos, como una materia propia. En otros, a través de asignaturas vinculadas con la educación sexual. Aquí la bioética no aparece vinculada a la problemática clínica o a la investigación. Se trata de educar a los jóvenes en torno a la transmisión de la vida, al valor de la persona por nacer, a los criterios para actuar en las decisiones al final de la vida, en torno a la genética, etc.
En torno a la formación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, la bioética está presente con dispar intensidad. Algunas carreras tienen bioética en todos los años del plan de estudio, mientras que en otras la bioética es una asignatura optativa. En este caso, la bioética responde a una necesidad real de formación por los acuciantes problemas que estos profesionales de la salud enfrentarán en la práctica. Aquí es importante la explicación de las grandes líneas que atraviesan las biotecnologías y su sentido, procurando evitar una lectura que sea tanto complaciente con las biotecnologías como completamente refractaria. La bioética personalista tiene mucho que ofrecer en este campo, por su sólido fundamento antropológico que evita una fragmentación del saber y que ofrece un horizonte integral para captar el sentido de las biotecnologías y ver cómo debe ser su cauce para responder a las reales necesidades humanas.
En este ámbito, no hay casi diálogo entre las distintas escuelas y la bioética personalista tiene fuerte presencia en las escuelas cristianas, generalmente. Ciertamente, ampliar los alcances de la presencia de la bioética personalista en la educación es un desafío de los próximos años.
Reflexiones finales
Este recorrido por distintos ámbitos en los que se hace presente la bioética nos permite ver la actualidad de esta disciplina y algunos de sus principales desafíos. En este contexto, desde quienes sostenemos una bioética personalista se abre interesantes posibilidades para contribuir a la común tarea de defender y promover la dignidad de cada persona humana desde su concepción hasta la muerte natural ante la expansión de un poder biotecnológico que corre el riesgo de considerar a la vida como mero material biológico disponible.
Por Jorge Nicolás Lafferriere
[1] Lenin De Janon Quevedo, “Los Comités de Bioética Asistencial: Sitios de Encuentro y de Acompañamiento,” Vida Y Ética 18, no. 2 (2017): 84.
