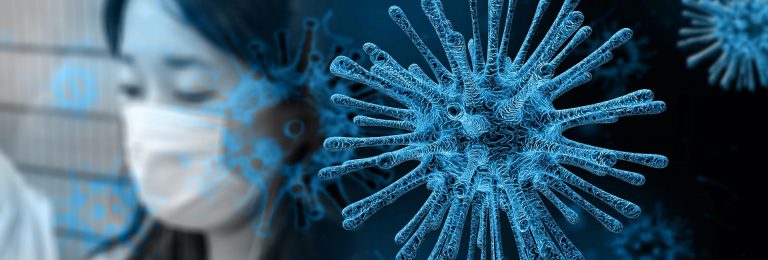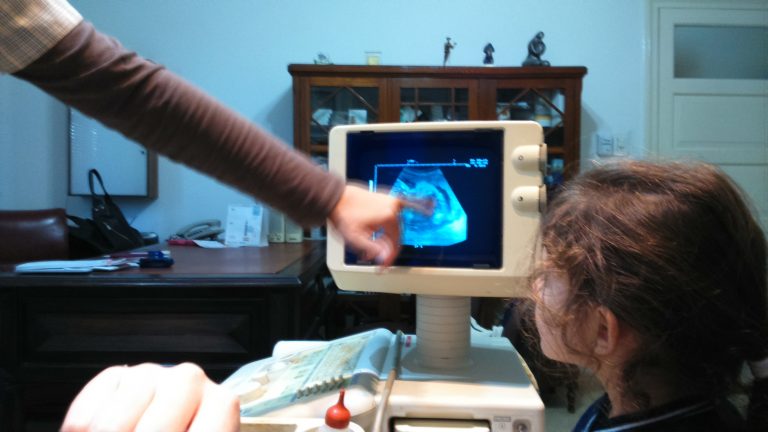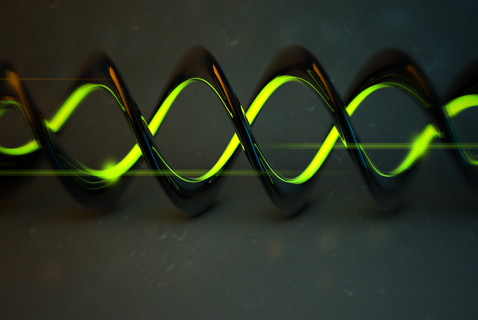Transcribimos la declaración emitida conjuntamente por Facultades de Derecho de Universidades Católicas en Argentina.
Ante el aborto como política pública
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha decidido claramente hacer del aborto, como pretendido derecho garantizado por el Estado, una política pública.
Ello
resulta evidente de varios hechos ocurridos desde el 13 de diciembre de 2019,
apenas asumido el nuevo gobierno, hasta el 31 de Enero ppdo.:
1. El
13-12-19 por Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud se aprobó el “Protocolo para la atención integral de las
personas con derecho (sic) a la
interrupción legal del embarazo”. Ello con total respaldo del Presidente de
la Nación.
2. El
31-12-19, en manifestaciones a los medios, el Presidente afirmó que el aborto “es un problema de salud pública”, que “hay que garantizar a la mujer que quiera
abortar, la posibilidad de abortar. Y a la mujer que quiera tenerlo,
posibilidad de tenerlo” y anunció que “Mi
intención es mandar el proyecto en este ejercicio 2020”.
3. Por
Decreto del PEN 111/2020 se amplió el temario de Sesiones Extraordinarias del
Congreso de la Nación incluyendo la designación de la Defensora de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la persona de la Dra. Marisa Graham cuya
posición favorable a la despenalización del delito de aborto y a su
legalización ha sido ratificada por ella misma lo que conlleva una grave
desprotección de los niños por nacer, pues la funcionaria estatal responsable
de velar por sus derechos – paradójicamente- no los considera dignos de
protección.
4. El
31-1- 20, en conferencia de prensa en el Vaticano, luego de visitar al Papa
Francisco, el Presidente ratificó su posición anunciada el 31-12-19: “Voy a cumplir con mi palabra”. Luego,
el 5.2.20 lo confirmó en Paris: “Voy a
mandar una ley para que termine con la penalización y que permita la atención
de cualquier interrupción del embarazo en cualquier centro público”.
Ante esta
evidencia las Facultades de Derecho abajo firmantes consideramos un deber
ofrecer una respuesta jurídica acerca de la importancia del derecho a la vida y
su protección constitucional desde la concepción en el ordenamiento jurídico
argentino.
Nos
encontramos no solamente ante un hecho aislado, decidido por un Ministro de
Salud en soledad, sino ante una política de “salud pública” que, partiendo de
la falacia de considerar como derecho lo que es un delito, pretende colocar
todos los recursos del Estado al servicio de la protección de la eliminación de
la vida que está por nacer cuando así sea solicitado.
El hecho
de anunciar, al mismo tiempo, medidas para la protección de la madre y el niño
desde la concepción revela una flagrante contradicción y no legitima la grave
decisión de impulsar el aborto como objeto de la política de salud pública.
Conforme a la Constitución, en realidad, dicha protección integral de la madre
y el niño por nacer debiera ser el único objeto de toda política pública en
este campo.
Entre
tanto ello sea considerado por el Congreso de la Nación, el “Protocolo” citado aprobado
por la Resolución 1/20 del Ministerio de Salud configura una virtual
legalización del aborto a demanda, asumiendo el PEN atribuciones exclusivas del
Congreso, reglamentando por una norma administrativa la práctica – de hecho –
del aborto libre (no se exige probar circunstancia alguna invocada) y sin
limitaciones de plazo durante el embarazo.
Todo ello
a pesar del rechazo por el mismo Congreso de la Nación el 9/8/18 del proyecto
de “Interrupción Legal del Embarazo” (ILE), que el PEN impone ahora mediante
una norma administrativa, por ello mismo doblemente inconstitucional.
Un
análisis de los argumentos a favor del aborto
Frente a
esta decisión política cabe preguntarse: ¿Cuál es el fundamento jurídico por el
cual el PEN asume atribuciones propias del Congreso y le da comienzo de
ejecución, al mismo tiempo que propone la confirmación por ley de una política
pública que, como señalamos, pretende transformar un delito en un derecho y
garantizar su ejercicio por el Estado?.
Se dan
diversos argumentos contra la interpretación literal y armónica de los Tratados
sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en torno a la protección
del derecho a la vida desde la concepción pero, para no extendernos con todos ellos,
resumiremos los pretendidos fundamentos en cuatro:
1. Se
afirma que la Declaración Interpretativa que el Congreso de la Nación (ley
23.849 de 1990) ordenó se efectuara al ratificarse la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño no constituiría una “reserva” respecto de dicho Tratado y por lo tanto carecería de
valor jurídico en orden a condicionar su vigencia para nuestro país, aún en el
orden interno. Dicha Declaración Interpretativa aclara formalmente que para la
República Argentina se es niño “desde la
concepción y hasta los 18 años”.
Así se
argumenta que el artículo 2º de la ley 23.849, en cuanto estipula que el
artículo 1º de la Convención “debe interpretarse
en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la
concepción”, no constituye una reserva que, en los términos del artículo 2º
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance
con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. “Esto porque, como surge del texto mismo de la ley, mientras que el
Estado Argentino efectuó una reserva con relación a la aplicación del artículo
21 de la Convención, respecto del artículo 1º se limitó a plasmar una
declaración interpretativa (ver al respecto, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1999, Volumen II, A/CN.4/SER.A/1999/Add.1, Parte 2, Directrices
aprobadas por la Comisión en su período de sesiones Nº 51 —1.2; 1.3—)”.
(cfr. Precedente CSJN. F. 259. XLVI. F. A. L. s/ medida autosatisfactiva. 2012)
2. Se
argumenta que las “recomendaciones” y
“observaciones” de los Comités
Internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los Tratados sobre
Derechos Humanos, de los que la República es miembro, tendrían efecto
vinculante y serían obligatorias como si se tratase de sentencias de órganos
jurisdiccionales en un caso en que la Nación es parte. Y atento a que dos de
esos Comités han observado a la Argentina en relación con la necesidad de
facilitar el acceso al aborto en los casos establecidos como no punibles por el
Código Penal, corresponde imperativamente actuar en consecuencia.
“Esto quedará corroborado por la circunstancia
de que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados Partes
—que no admiten el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de
una violación— deben reformar sus normas legales incorporando tal supuesto y,
respecto de nuestro país que sí lo prevé, ha manifestado su preocupación por la
interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal (cfr. Observaciones
Finales del Comité de los Derechos del Niño: Palau. 21/02/2001.
CRC/C/15/Add.149; Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño:
Chad. 24/08/1999. CRC/C/15/ Add.107; Observaciones Finales del Comité de los
Derechos del Niño: Argentina. 21/06/2010. CRC/C/ARG/CO/3- 4, antes citadas).” (cfr. también
precedente CSJN. F. 259. XLVI. F. A. L. s/ medida autosatisfactiva. CSJN. 2012)
3. Por lo
expuesto en 1. y 2. se alega que el Código Penal vigente de 1921 no entraría en
contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño cuando admite dos
causales de inimputabilidad para el delito de aborto (art. 86, inc. 1° y 2°).
Pero, además, a partir del fallo “F.A.L.” (2012) citado, la causal de violación
debe entenderse en el sentido de toda violación y no solamente la de una mujer
discapacitada, así como por la simple decisión de la Resolución 1/20 del Ministerio
de Salud también la referida a la salud de la mujer debe considerarse en el
sentido más amplio. Y en ambos casos sin necesidad de acreditar los hechos
invocados al requerir la práctica del aborto en cualquier establecimiento
sanitario, público o privado.
4. Todo
ello, además, argumentando que la despenalización y la legalización del aborto
como derecho serían la única opción ante las muertes derivadas de abortos
clandestinos. Este argumento se apoya, asimismo, en que no correspondería al
derecho penal integrar el marco jurídico de respuesta ante este drama. Toda
esta línea argumental, reiterada especialmente ante la opinión pública sin
demasiada fundamentación jurídica – ni bioética – y con el apoyo de diversos
organismos internacionales, constituye una falacia; es decir un razonamiento o
argumento falso que se oculta bajo una apariencia de verdad. Pero en nombre de
esta falacia se han eliminado ya miles de niñas y niños argentinos –
“protocolos” mediante – y se proyecta sobre la misma consagrar a esto como un
pretenso derecho garantizado por el Estado y quizá como de orden público.
Respuesta
jurídica a la falacia del aborto “legal”
Es
necesario entonces dirigirse a la sociedad toda para enfrentar esta falacia y
exigir el debate jurídico más serio y profundo que pueda darse en torno a ella,
suspendiendo entre tanto la aplicación de estos “Protocolos” que agravian la
dignidad humana.
Por
razones de la naturaleza de esta Declaración enunciaremos solamente los
argumentos que desnudan dicha falacia, pero ofrecemos nuestras casas de estudio
para ese debate. También expresamos nuestra disposición para concurrir a
cualquier otro ámbito donde el mismo pueda darse en las condiciones debidas.
Seguiremos
el orden de los argumentos que hemos citado como los que se invocan para llevar
adelante la despenalización y legalización del aborto, así como el acceso a su
práctica garantizado por el Estado.
Es
importante advertir en primer lugar que el hecho biológico incontestable de la
existencia de la vida humana desde la concepción, y su necesaria protección
junto con la de la mujer, no constituirían para el PEN un objetivo de la
política de salud pública sino un “problema” a resolver facilitando la
eliminación del ser humano más vulnerable e indefenso. Ciertamente, en torno a
este problema hay aspectos médicos, epidemiológicos y sociológicos en los que
aquí no entraremos. Más allá de todo ello, esta pretendida “política de salud
pública” por la despenalización y legalización del aborto, exige un adecuado
fundamento jurídico constitucional en el campo de la protección de los derechos
humanos que no aparece ni en la jurisprudencia ni en la doctrina.
La
respuesta de nuestro orden jurídico fundamental (Constitución Nacional y
Tratados sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional y hasta el propio
Código Civil y Comercial en línea con ellos) es la asimilación del concepto de
“niño”, “persona humana” y “ser humano”, el reconocimiento formal en cuanto a
que se es “niño” “desde la concepción y
hasta los 18 años”, que el derecho a la vida por lo tanto se encuentra
tutelado desde la concepción y, aún más, que la vida del embrión humano se
encuentra tutelada también fuera del seno materno.
Todo esto
se apoya en las “condiciones de vigencia”
para la República Argentina de la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, artículo 1° según su ley de aprobación 23.849 y la ratificación
posterior; la Convención Americana de Derechos Humanos, art 4° inc. 1,
concordante con la primera para nuestro país; el artículo 75, inc. 22 de la
Constitución Nacional que reconoce a ambos Tratados jerarquía constitucional y
superior a toda ley (incluyendo obviamente el Código penal); el artículo 75, 23
de la misma CN y, complementariamente, los artículos 19 y 20 del Código Civil y
Comercial reformado en línea con la ley 23.849 y los Tratados citados.
Este plexo
normativo ha sido motivo de cuestionamientos parciales por una parte de la
doctrina de los autores y especialmente por el fallo “F.A.L.” de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, ya citado, que modifica radicalmente su
doctrina anterior en los precedentes “Tanus” (2001); “Portal de Belén” (2002) y
“Sánchez, Elvira” (2007), sin que haya sido confirmado posteriormente, por lo
cual no nos encontramos ante una jurisprudencia asentada de nuestro más Alto
Tribunal.
A pesar de
ello y sobre tal doctrina y este único precedente, desde 2012 se ha avanzado
con los denominados “Protocolos” y los frustrados intentos legislativos para la
legalización del aborto. Y a pesar también del rechazo por el Congreso de la
Nación del proyecto de ILE (2018), en base a tales normas administrativas se ha
llevado adelante una política pública de acceso inmediato al aborto libre en
flagrante violación al orden jurídico que invocamos. ¿Cómo ha sido esto
posible? .
Simplemente
por la omisión por parte del PEN de turno desde aquel momento, así como de
algunas Provincias, en relación con el respeto a nuestro orden constitucional y
convencional. Y siempre obviando el debate serio y de fondo respecto de los
pretendidos argumentos para incurrir en este agravio al derecho más importante
reconocido como expresión de la dignidad humana.
Entonces y
brevemente hay que responder:
1. Respecto
al alcance de la ley 23.849 de aprobación de la Convención sobre los Derechos
del Niño que reconoce al niño como todo ser humano desde la concepción hasta
los 18 años, conviene comenzar recordando que el mensaje del Poder Ejecutivo
Nacional, a cargo del Presidente Dr. Carlos Menem, por el cual se envía al
Congreso el proyecto de ley respectivo propone que se efectúe a la misma, en el
momento de su ratificación, específicas ”reservas”,
“declaraciones” y “declaraciones interpretativas”.
La “reservas” a fin de que no se le
apliquen a la República Argentina determinadas disposiciones en materia de
adopción internacional.
La “declaración” para “dejar sentado el deseo” de la Nación en relación con la no
utilización de niños en conflictos armados.
Las “declaraciones interpretativas”, una de
las cuales, con relación al artículo 1° que dice “Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad…” se
propuso – y aprobó por el Congreso – con el siguiente fundamento: “Nuestro país hará asimismo una declaración
interpretativa con relación al artículo 1° de la Convención. Teniendo en cuenta
que conforme a lo dispuesto por el Código Civil argentino, la existencia de las
personas comienza desde la concepción en el seno materno, (hoy modificado
pero manteniendo dicho momento) se
entiende que niño es todo ser humano desde la concepción y hasta alcanzar los
18 años. Esta declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del
texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer”.
Se trata
claramente de una expresa declaración interpretativa condicionalde la
aprobación y ratificación de la Convención por parte de la República Argentina
en este punto. Y se efectúa claramente en “protección
de las personas por nacer”. Esto no mereció objeción por ningún otro Estado
miembro del Tratado.
El
proyecto se aprobó tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de
Diputados en base a dictámenes de Comisión conteniendo esos fundamentos del PEN.
Y así, el artículo 2° de la ley 23.849 ordenó que al ratificarse la Convención
se formulen las reservas y declaraciones citadas.
En 1994 y
por la reforma constitucional, art. 75, inc. 22, se otorgó a todos los tratados
jerarquía superior a las leyes y a los referidos a los derechos humanos, incluida
expresamente la Convención sobre los Derechos del Niño, jerarquía
constitucional “en las condiciones de su
vigencia”, es decir con las reservas y declaraciones interpretativas
formuladas.
Esta es la
ley suprema de la Nación en tanto la Constitución Nacional no sea reformada o
el Tratado sobre derechos humanos denunciado o modificadas las “condiciones de su vigencia” con las
mayorías agravadas: dos tercios de los miembros del Congreso que exige aquella
norma fundamental.
Para
eludir algo tan rotundo, la doctrina y el fallo citado se limitan a señalar que
una “declaración interpretativa” no
tiene el valor de una “reserva”
conforme a “Directrices” del año 1999
de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Sinembargo estas
precisan que lo importante es determinar cuál es la voluntad del Estado
ratificante y el efecto jurídico que busca producir. Y además asimila las
declaraciones interpretativas condicionales con las reservas. Si de algo no hay
duda, por lo que transcribimos, es sobre la intención y voluntad de la
República Argentina: “la protección de la
persona por nacer”, así como que estamos ante una “condición de vigencia” de la Convención, ya que hay por parte del
Congreso un mandato imperativo al PEN para el momento de la ratificación en
relación con esto.
Atento a
que de la dilucidación de esta cuestión dependerá que pueda prosperar o no
cualquier legislación que pretenda despenalizar o legalizar el aborto, resulta
de relevancia transcribir las reglas internacionales que en materia de
interpretación de Tratados se han formalizado en la “Guía de la Práctica sobre reservas a los Tratados” ( 2011),
aprobada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su
63° período de sesiones en 2011, un año antes de que se dictara el fallo
“F.A.L.”, que cita para la cuestión un antecedente preliminar del año 1999.
En esta
“Guía” se sigue el criterio según el cual la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (1969) contempla la posibilidad de obligarse de una
manera condicionada a través de lo que se denominan “reservas” y “declaraciones
interpretativas”; ante cualquier duda o falta de certeza deberá respetarse la
voluntad de los Estados ratificantes en el modo en que han querido obligarse.
Es una aplicación básica del principio de buena fe, determinante en el derecho
internacional público y en todo acuerdo formal.
Así,
tenemos que por el artículo 2° de la Convención de Viena” “Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera seas su
enunciado o denominación…”. Es decir que asimiló unas y otras. Pero como
esto trajo dificultades de interpretación y para aventar toda duda se
encomendaron estudios que culminaron en esta “Guía” de 2011 en las que se
precisa:
“1.2. Definición de la Declaración Interpretativa:
se entiende por Declaración Interpretativa una declaración unilateral,
cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una
organización internacional con el objeto de precisar o aclarar el sentido o
alcance de un Tratado o de alguna de sus disposiciones”.
Y en “1.4.
Declaración Interpretativa condicional. 1. Una declaración interpretativa
condicional es una declaración unilateral… por la que ese Estado…condiciona su
consentimiento en obligarse por el tratado a una interpretación especial del
tratado o de alguna sus disposiciones. 2. Las declaraciones interpretativas
condicionales estarán sujetas a las reglas aplicables a las reservas”.
El
carácter imperativo del artículo 2° de la ley 23.849 al establecer “debe interpretarse” no ofrece dudas en
cuanto a la condicionalidad de la aprobación de la Convención por parte de la
República Argentina bajo tal interpretación del artículo 1° conforme a la cual
se es niño desde la concepción. Y esto vale tanto para el orden internacional
como para el interno ya que los tratados tienen constitucionalmente jerarquía
superior a las leyes.
Pero si
aún existieren dudas queda claro que el precedente “F.A.L.” se apartó de los
anteriores “Tanus” (2001), “Portal de Belén” (2002) y “Sánchez, Elvira” (2007),
que aceptan expresa o implícitamente a la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño incluyendo esa declaración interpretativa condicional. En
“F.A.L. no se analizan los textos arriba citados y resulta en todo caso una
cuestión pendiente para el Tribunal.
2. El
segundo argumento sustancial para apartarse de este plexo normativo (C.N.,
CIDN, CCyC) -que aparece también en el precedente “F.A.L.” y en la doctrina
proaborto como derecho que pretende fundarse en él – se refiere al supuesto
carácter vinculante de las “recomendaciones”
u “observaciones” del Comité de
Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño que se expresan en el
marco del sistema internacional de los tratados respectivos. Así, se pretende
que “la interpretación restrictiva del
acceso al aborto no punible” … “puede comprometer la responsabilidad del
Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional”.
Más allá
de que tal interpretación no es doctrina asentada de la CSJN, resulta evidente
que una vez admitido cuáles son las “condiciones
de vigencia” de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
para la República Argentina, ninguna “recomendación”
u “observación” de un Comité
Internacional puede exigir el cumplimiento de supuestas obligaciones a las que
la Nación no se ha obligado.
3. En
tercer lugar se argumenta que el Código Penal vigente aprobado en 1921 no entra
en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño cuando admite
dos causales de inimputabilidad para el delito de aborto (art. 86, inc. 1° y
2°). Y que ello ha sido no solo ratificado sino además ampliado
interpretativamente a todo caso de violación por el fallo “F.A.L.” (2012), así
como por la simple decisión de la Resolución 1/20. Este Protocolo también
pretende ampliar la causal referida a la salud de la mujer, afirmando que debe
considerarse el término “salud” en el sentido más amplio posible. Y en ambos
casos sin necesidad de acreditar los hechos invocados al requerir la práctica
del aborto en cualquier establecimiento sanitario, público o privado.
Al
respecto, y desde la más elemental congruencia jurídica, si la Convención sobre
los Derechos del Niño debe entenderse en las “condiciones de su vigencia” para
la Argentina, – tal como ha sido ratificada según su declaración interpretativa
– no solamente resulta inadmisible toda ampliación de las excusas absolutorias
del Código Penal por vía interpretativa judicial o doctrinal, sino que aún las
vigentes debieran ser derogadas por entrar en colisión con la Convención, norma
superior a dicho Código. Solo podría admitirse la causal de inimputabilidad
cuando se produzca el aborto de manera indirecta y no intencional al pretender
salvar la vida de la madre; lo que se denomina “el doble efecto”.
4. Ante el
argumento que señala que la punibilidad es una amenaza que impulsa a las
mujeres más vulnerables a buscar abortos inseguros, exponiendo su vida, cabe
enfatizar que, justamente, lo que primero lleva a la mujer vulnerable a pensar
en el aborto es la existencia de condiciones económicas, sociales, familiares o
de otro tipo desfavorables. Justamente la primera respuesta en justicia que
debemos a esas mujeres es ofrecerles toda la ayuda para que no consideren
abortar. Legalizar el aborto es reconocer el fracaso en esa protección de la
maternidad. Y, por otra parte, pretender legalizar la eliminación de una vida
humana supone desconocer la centralidad que tiene el derecho a la vida que
requiere una protección proporcionada, incluso con la respuesta penal.
Respuesta penal que, ciertamente, tendrá en cuenta todas las atenuaciones,
criterios de graduación y cumplimiento de la pena conforme a los elementos de
valoración de la conducta al momento de la sanción.
Para nuestro
ordenamiento jurídico, entonces, el derecho a la vida es un derecho absoluto
que, así tutelado, no resiste excepciones. En todo caso, hay un desajuste, como
vimos, de nuestro Código Penal con la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia y el Código Civil
y Comercial, sin hablar de las Constituciones provinciales que en el marco de
nuestro régimen federal reconocen la existencia de las personas humanas desde
la concepción.
A la luz
de todo lo anterior resulta necesario el más amplio y profundo debate acerca de
cuál es el contenido y alcance del orden jurídico constitucional argentino
vigente en materia del derecho a la vida del niño por nacer.
En tanto
no se demuestre de manera suficiente lo contrario, la política pública pro
aborto que describimos resulta un agravio a dicho orden jurídico fundamental
cuya aplicación – mientras no se modifique por la mayoría de dos tercios de los
miembros del Congreso que exige la Constitución Nacional (art. 75, inc.22)-
garantiza la más amplia protección y tutela de la madre y el niño desde la
concepción, durante todo el embarazo y el tiempo de lactancia.
No se
trata tampoco de razones religiosas, morales, ni de convicciones personales.
Ellas existen , tienen una fuerte e inocultable presencia en nuestra sociedad
y, sin duda, serán integradas al debate. Pero en nuestro caso, como Facultades
de Derecho, queremos situar los argumentos en el plano del orden jurídico
vigente desde el cual podemos y debemos efectuar nuestro aporte al servicio del
bien común.
Se trata
del derecho objetivo a la vida del niño y de la madre y su efectiva tutela
constitucional y convencional o del avasallamiento de nuestro orden jurídico
federal junto con la eliminación de miles de seres humanos. Este es el debate
pendiente antes de continuar con la aplicación de estos “protocolos”
intolerables o de insistir con proyectos de despenalización y/o legalización
del aborto transformando un delito en un derecho.
Firman:
Pablo María Garat
Facultad de Derecho. Buenos Aires
Martín Acevedo Miño
Facultad “Teresa de Ávila”. Paraná.
Luis Maria Caterina
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Rosario
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
Carlos F. Ferrer
Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
Miguel Gonzáles Andia
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA PLATA
Ricardo von Büren
Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales
UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMAS
DE AQUINO
Livia Mercedes Uriol
Facultad de Ciencias Jurídicas
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
María Paula Giaccaglia
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales
UNIVERSIDAD FASTA